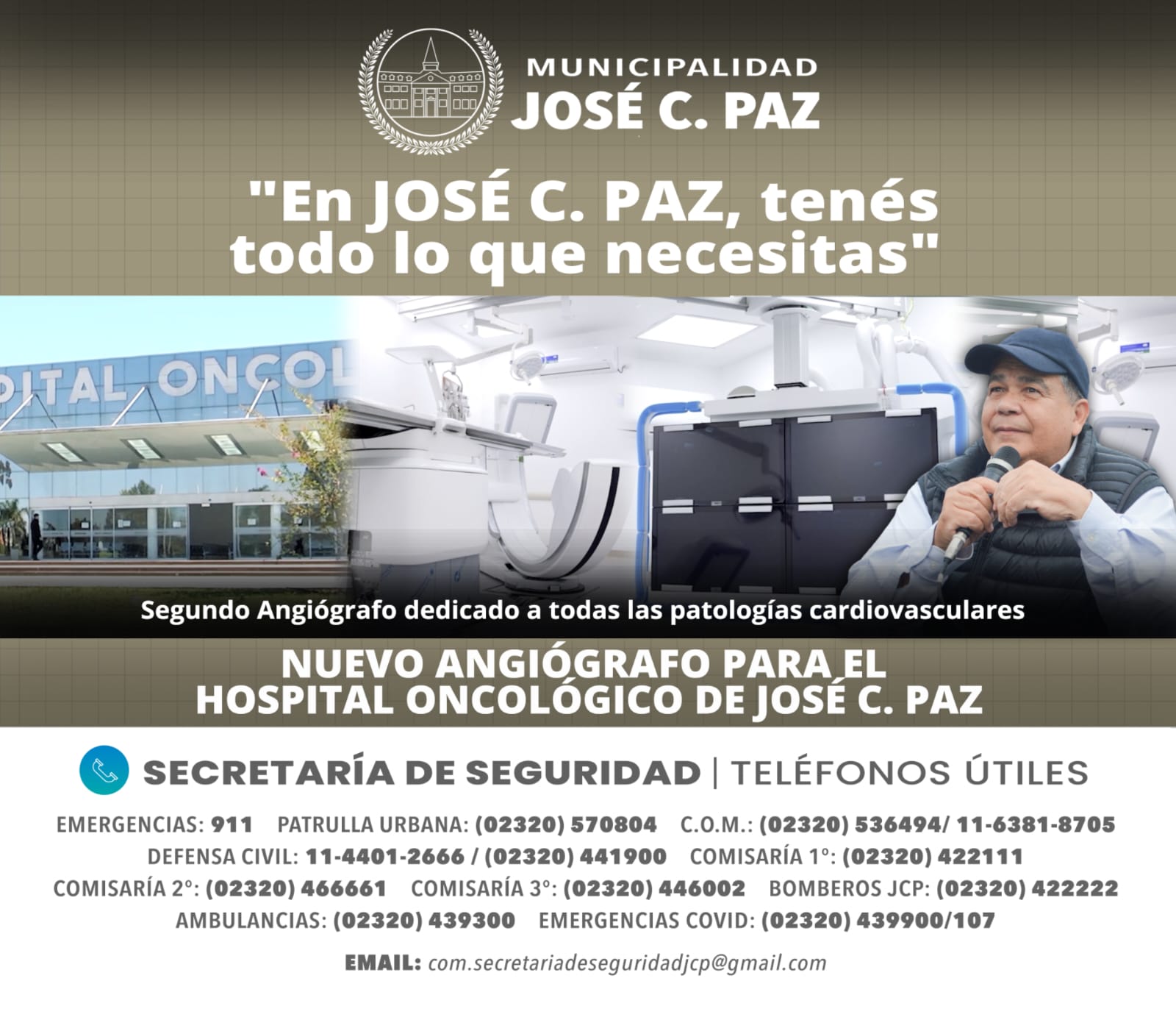Financiarse con la Tarjeta de Crédito: ¿Cuánto me cuesta si no pago el máximo?
10 de noviembre de 2025
La expansión del crédito plástico revela el desbalance entre ingresos y consumo: más argentinos recurren a la financiación mensual y se enfrentan a tasas que duplican la inflación.
La tarjeta de crédito, ese símbolo de consumo aspiracional que en los años de crecimiento servía para acceder a bienes durables, hoy se ha convertido en un mecanismo de supervivencia cotidiana. Con el salario erosionado por la inflación y un poder adquisitivo cada vez más endeble, la financiación con plástico volvió a escalar: millones de argentinos pagan el mínimo o fraccionan sus gastos en cuotas, aun sabiendo que los intereses los esperan en la próxima liquidación.

Según un informe de First Capital Group, las operaciones en pesos con tarjeta de crédito crecieron en octubre un 1,3% mensual, alcanzando los $21,9 billones. En la comparación interanual, el salto es del 63,4%, reflejo de un consumo que ya no responde a la euforia, sino a la necesidad. El Banco Central (BCRA) precisó que, en términos reales, el crecimiento fue del 24,2% anual, lo que confirma que buena parte del consumo está sostenido por deuda.
El fenómeno tiene su correlato en la estructura de pagos: en agosto se registraron 180,4 millones de operaciones con crédito por $9,4 billones, superando a las 178 millones con débito, que totalizaron apenas $4,7 billones. El dato es elocuente: los argentinos gastan más dinero que efectivamente tienen en cuenta corriente.

En 2022, el crédito representaba apenas el 13,3% de las operaciones totales; hoy ya alcanza el 46,2%, según el propio Banco Central. En paralelo, 14,6 millones de adultos mantienen deudas con tarjeta, lo que equivale al 39,6% de la población económicamente activa.
La dinámica se explica tanto por la contracción del poder de compra como por la política monetaria. Durante los últimos meses, el BCRA mantuvo tasas de interés elevadas para contener la inflación y sostener la demanda de pesos. Tras la victoria del oficialismo, comenzó una reducción paulatina de tasas, aunque aún insuficiente para aliviar el costo del financiamiento cotidiano.
Mientras las compras en un solo pago no generan interés directo, las operaciones en cuotas o los pagos mínimos están alcanzados por un Costo Financiero Total (CFT) que duplica —y a veces triplica— el valor de la inflación anual. El Banco Macro, por ejemplo, aplica una Tasa Nominal Anual (TNA) de 105,30% y un CFT con IVA del 127,41%. Para quienes no alcanzan ni siquiera a cubrir el pago mínimo, los intereses punitorios trepan al 63,70%.

El resultado es un círculo que se retroalimenta: el crédito sostiene el consumo, el consumo sostiene artificialmente la actividad, y la deuda personal se convierte en un factor de inestabilidad. El economista diría que se trata de un mecanismo de “ajuste diferido”: la pérdida del poder adquisitivo no se manifiesta en la góndola, sino en el resumen bancario.
Lo que ocurre con las tarjetas no es ajeno al clima político y económico. En tiempos de transición, con expectativas divididas y un gobierno que promete disciplina fiscal, el crédito al consumo se transforma en una válvula de escape social. La pregunta, a esta altura, ya no es cuánto cuesta financiarse con tarjeta, sino cuánto puede resistir un país que financia su vida cotidiana a crédito.